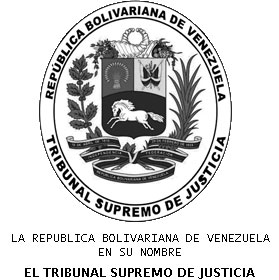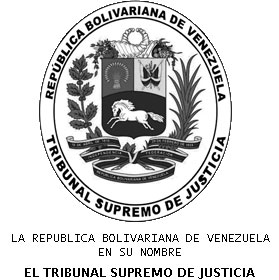REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre
El
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO AMAZONAS, en Puerto Ayacucho, a los 11 días del mes de junio de dos mil tres (2003), 193° años de la Independencia y 144° de la Federación, procede a dictar sentencia en el expediente N° 03-5785, actuando en ejercicio de la competencia del trabajo, lo que hace de la siguiente manera:
DEMANDANTE: YVAN ANIBAL CANO ZABALA
DEMANDADO: PEDRO EMILIO ESTEBAN BARON
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
SENTENCIA: DEFINITIVA
I
NARRATIVA
El día 31 de marzo de 2003, el ciudadano YVAN ANIBAL CANO ZABALA, titular de la cédula de identidad No. 81.475.380, asistido por el abogado LUIS MACHADO, titular de la cédula de identidad No. 10.920.203, inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 51.672, interpuso demanda de cobro de prestaciones sociales en contra del ciudadano PEDRO EMILIO ESTEBAN BARON, titular de la cédula de identidad No. E- 80.411.977, propietario del establecimiento comercial “VILLA POOL PARADOR VARE”.
El día 03 de abril de 2003 fue admitida la demanda.
La contestación de la demanda tuvo lugar el día 28 de abril de 2003.
El día 14 de mayo de 2003, las partes promovieron pruebas.
El día 20 de mayo de 2003 se avocó el suscrito al conocimiento de la presente causa, y se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas.
El día 02 de junio de 2003 rindieron declaración testimonial los ciudadanos PEÑA JAIMES ARNULFO, RENNY JOSE RONDON CASTILLO y RAFAEL ANGEL GUEDEZ SEPULVEDA, titulares de las cédulas de identidad No. 11.974.452, 14.650.307 y 2.477.508, respectivamente.
Vencido el lapso de evacuación de pruebas, el día 03 de junio de 2003, se fijó, para el tercer día siguiente de despacho, la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes. Vencido este lapso, en fecha 09 de junio de 2003, entró la presente causa al estado de ser sentenciada, lo que de seguidas procede a hacer el suscrito.
II
MOTIVA
1.- DE LOS ALEGATOS EXPUESTOS EN EL LIBELO DE LA DEMANDA
En su libelo de demanda, la parte actora expuso:
A.- Que, en fecha 08 de noviembre de 1997, comenzó a trabajar para el demandado, propietario del establecimiento comercial “VILLA POOL PARADOR VARE”, desempeñándose como “encargado, consistiendo la Actividad (sic) en la de Despachar (sic) La (sic) cerveza en la barra, Atender (sic) las cuentas del consumo de Pool (sic) y del buen funcionamiento del citado negocio”, devengando un salario diario de 16.666,66 y cumpliendo un horario de 12 meridiem a 12 de la noche, de lunes a domingo;
B.- Que el día 10 de noviembre de 2002, el demandado lo despidió, que fue a la Inspectoría del Trabajo y que se le hizo el cálculo de lo que le correspondía por concepto de prestaciones sociales, pero el accionado no le ha querido pagar;
C.- Que la Procuraduría del Trabajo citó al demandado, el día 13 de diciembre de 2002 y que ante esta autoridad del Trabajo éste reconoció la relación de trabajo, así como el hecho de que le pagaba en porcentaje;
D.- Que, por lo expuesto, demanda el pago de los siguientes conceptos:
a. Por concepto de antigüedad, la suma de Bs. 5.083.331,30,
b. Por concepto de preaviso, la cantidad de Bs. 999.999,60,
c. Por concepto de vacaciones cumplidas, Bs. 1.416.666,10
d. Por concepto de bono vacacional, la suma de Bs. 749.999,70.
e. Por concepto de salario retenido, la cantidad de Bs. 170.000,00,
f. Por concepto de utilidades, la suma de Bs. 1.249.999,50,
g. Por concepto de fideicomiso, la cantidad de Bs. 1.200.000,00.
h. La corrección monetaria
i. Los honorarios profesionales, y
j.- los intereses moratorios.
En total, el demandante reclama el pago de la suma de Bs. 10.087.000,00
2.- DE LA DEFENSA EXPUESTA EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
En la oportunidad en que los apoderados judiciales del demandado dieron contestación a la demanda, adujeron:
A.- Que la causa debía reponerse al estado de un nuevo pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, “en virtud de que los términos en que fue planteada es contraria al orden público, en virtud (sic) de que existen en ellas pretensiones fundadas en leyes contradictorias y con pretensiones más que inacumulables, contrarias a las leyes y al orden público (sic)”. Explican los mandatarios del accionado que la demandada “pareciera ser de cobro de Prestaciones Sociales (sic), pero en el párrafo de (sic) petitorio que marcó 9), demanda los honorarios profesionales…”;
B.- Que, en caso de que se niegue el pedimento referido en el párrafo anterior, oponen las siguientes afirmaciones de hecho:
a. En forma genérica, rechazan y contradicen, en todas y cada una de sus partes, la demanda;
b. Rechazan que el 08 de noviembre de 1997, el demandante comenzara a prestar sus servicios subordinados e ininterrumpidos para su mandante;
c. Niegan que el actor “haya sido encargado”, que haya devengado un salario diario de Bs. 16.666,66 y que trabajara de lunes a domingo, de 12 meridiem a 12 de la noche.
C.- Que lo cierto es que, el demandado tenía una sociedad de hecho con el demandante y que esta situación le permitía a éste ser el “socio industrial” en la explotación del fondo de comercio.
Asimismo, alegan los apoderados judiciales del demandado que su representado era “socio capitalista” y que la relación que mantenía con el accionante “implicaba para el demandante prestar servicios al frente del negocio, y a Pedro Esteban, aportar los materiales y bienes que constituían el fondo de comercio”.
En definitiva, el accionado niega la existencia de la relación laboral que afirma el actor y agrega que “los montos devengados por ambos en la explotación del negocio, correspondían a la participación que ambos acordaron, percibirían en esta sociedad. Así. Yvan Cano participaba con el 36% de las ganancias que producía la explotación mercantil in comento, y Pedro Esteban, el 64%”.
Por último, los apoderados judiciales del accionado dicen que el demandado no le pagaba al demandante, sino que era éste quien le pagaba a aquél lo que le correspondía.
3.- SOBRE LA REPOSICION SOLICITADA
El demandado afirma que la causa debió reponerse al estado de un nuevo pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, “en virtud de que los términos en que fue planteada es contraria al orden público, en virtud (sic) de que existen en ellas pretensiones fundadas en leyes contradictorias y con pretensiones más que inacumulables, contrarias a las leyes y al orden público (sic)”. Explican los mandatarios del accionado que la demanda “pareciera ser de cobro de Prestaciones Sociales (sic), pero en el párrafo de (sic) petitorio que marcó 9), demanda los honorarios profesionales…”. Para decidir, este Tribunal observa:
Ciertamente, como lo afirma el demandado, el actor, en su libelo de demanda, demandó el pago de los honorarios profesionales “calculados prudencialmente por este Tribunal mediante Experticia Complementaria, de conformidad con los establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados y el Código de Procedimiento Civil”.
Pues bien, a juicio de quien aquí juzga, el hecho de que el demandante pida en un juicio de cobro de prestaciones sociales, o en cualquier otro, la condenatoria a pagar honorarios profesionales o, más genéricamente, costas procesales, en modo alguno debe ser entendido como una pretensión autónoma que involucre la interposición de una acción paralela a aquélla. Lo que debe entenderse en tal caso es que, el demandante ha solicitado la condena accesoria a la cual se refiere el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, relativa a las costas del proceso, las cuales, a partir de la Constitución vigente, se han circunscrito a los honorarios profesionales de abogados y los gastos en que haya incurrido el ganancioso para la realización de ciertas actuaciones dentro del proceso (por ejemplo el pago a peritos o expertos).
Del contexto mismo de la demanda y del expediente se desprende que, el actor no ha pretendido estimar e intimar honorarios profesionales dentro del juicio de cobro de prestaciones sociales, aunque, ciertamente, incurre en una evidente falta de rigor científico cuando señala el fundamento de derecho de su pretensión accesoria. Obsérvese, además, que no estimó en forma alguna el actor los honorarios profesionales cuyo pago aspiraba.
En efecto, ni del libelo de la demanda ni de las actas del expediente se evidencia que el abogado asistente del actor haya demandado a éste para que le pague sus honorarios profesionales. Menos podría constar el hecho de que el actor, por sí o mediante apoderado judicial, haya demandado el pago de los honorarios profesionales a la parte accionada, pues, sencillamente, a estas alturas del proceso, todavía no hay ni perdidoso ni ganancioso. Luego, mal podría entender este Juzgador que lo que ha querido el actor no es una condenatoria accesoria en costas, sino ejercer, paralelamente, en un mismo juicio, dos acciones autónomas e incompatibles.
Por lo expuesto, este Tribunal desestima la solicitud de reposición formulada por la parte demandada, y así se decide.
4.- SOBRE LA DECISIÓN DE FONDO
Como ha quedado dicho, el demandante alega que era un trabajador dependiente del demandado. Por su parte, éste ha negado tal relación de trabajo y ha afirmado un hecho positivo nuevo, a saber, que conjuntamente con el demandante conformaba una “sociedad de hecho” y que eran “socios”. Sobre este alegato, el demandado argumenta que nunca hubo subordinación, que nunca hubo pago de salario y que lo que era el demandante era un “socio industrial” al cual le correspondía el 36% de las ganancias que produjera el fondo de comercio, correspondiéndole a él –al demandado- el 64%.
En este mismo orden de ideas, el demandado negó la fecha de ingreso, el supuesto salario devengado por el actor, así como la jornada y el horario alegados.
La supuesta “sociedad de hecho”, según el demandado, “implicaba para el demandante prestar servicios al frente del negocio, y a Pedro Esteban, aportar los materiales y bienes que constituían el fondo de comercio”.
Planteada la litis en esos resumidos términos, cree conveniente quien aquí juzga, hacer una consideración previa respecto a la carga probatoria en sede laboral: Si, en el proceso laboral, el demandado alega hechos nuevos como fundamento para rechazar las pretensiones del actor, invierte la carga de la prueba en su contra. En este sentido, vale citar el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 05 de febrero de 2002, según el cual:
“habrá inversión de la carga de la prueba o estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos:
“Cuando en la contestación de la demandada el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo)…”
En el presente caso, el demandado ha admitido que entre él y el actor había una relación jurídica que involucró la prestación de un servicio personal (obsérvese que dice que dicha relación “implicaba para el demandante prestar el servicio al frente del negocio…”), pero niega que dicha relación haya sido de naturaleza laboral, a la vez que alega que era de índole comercial.
En este orden de ideas, cabe concluir que, si el demandado aspiraba eludir las responsabilidades laborales que le son exigidas, ha debido probar que la relación que lo vinculaba con el demandante era de naturaleza comercial, que el demandante no era trabajador subordinado sino un “socio industrial” o “socio capitalista” y que el actor era quien le pagaba lo que le correspondía por su participación en la mencionada “sociedad de hecho”.
A los efectos de determinar si el demandado cumplió con las probanzas referidas en el párrafo anterior, este Tribunal observa:
Los únicos medios probatorios promovidos por el demandado fueron las testimoniales de los ciudadanos PEÑA JAIMES ARNULFO, RONDON CASTILLO RENNY JOSE y GUEDEZ SEPULVEDA RAFAEL ANGEL, cuyas declaraciones se valoran de la siguiente manera:
A.- RESPECTO AL TESTIGO PEÑA JAIMES ARNULFO
a. La respuesta dada por el testigo a la primera pregunta (que conoce desde hace 05 años al demandado) es considerada por este Juzgador como integrante de la razón del dicho del testigo. Así se decide.
b. La respuesta dada por el testigo a la segunda pregunta (que no lo une con el demandado ningún vínculo de afinidad ni de consanguinidad) es manifiestamente impertinente, pues, versa sobre un hecho que no ha sido discutido en este juicio. A igual conclusión llega este Juzgador al analizar las respuestas dadas a las preguntas tercera, quinta y sexta. Así se decide.
c. La respuesta dada a la pregunta cuarta (que conoce al demandante desde hace diez años) es considerada como integrante de la razón del dicho del testigo, y así se decide.
d. En cuanto a las respuestas dadas a las preguntas séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda, se observa que el testigo contestó: “eran relaciones comerciales, socios de hecho”, “ninguno era empleado del otro”, que ninguno de los dos recibía salario porque eran socios, que le constaba que la relación que tenían las partes era comercial porque él frecuentaba el negocio y ambos se lo comentaron, que “Partían las ganancias mensualmente Ivan Cano 36% y Pedro Esteban 64%” y que los salarios de los empleados del fondo de comercio los pagaba el demandante.
Las declaraciones citadas no traen hasta la convicción de este Juzgador la suficiente certeza acerca de que entre el demandante y el demandado había una relación comercial.
Deber recordarse que, al afirmar el actor un hecho nuevo (la relación comercial) asumió la carga de la prueba y tenía, indefectiblemente, que desvirtuar la relación de trabajo que presupone el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, todo lo cual extremaba su conducta probatoria, en el sentido de que debía probar fehacientemente para destruir la citada presunción legal, cuestión que no logró con las testimoniales del testigo analizado.
En efecto, la razón del dicho del testigo, en el presente caso, está constituida única y exclusivamente por las declaraciones según las cuales conoce de vista, trato y comunicación a las partes de este proceso, por el supuesto hecho de que frecuentaba el local comercial referido supra, por el hecho de que las partes ahora en litigio le comentaban sobre asuntos propios de su relación societaria y que presenciaba –al igual que los otros dos testigos que supra se analizan- la repartición de las ganancias producidas por el fondo de comercio citado.
En primer lugar, se observa que el testigo dice que le constaba la relación comercial que había entre las partes de este proceso, porque así se lo habían comentado éstas. El respecto, cabe la siguiente consideración: si quien comentó todo cuanto sabía el testigo fue el demandado, tal aserto no puede constituir un medio probatorio eficaz en su favor, pues, es principio general en materia probatoria que las partes no pueden elaborarse las pruebas para favorecer la situación jurídica que defiendan en juicio.
De otro lado, se tiene que, el testigo promovido por el demandado pretende hacer ver que hubo una confesión extrajudicial de parte del actor, sin embargo, tal posibilidad es absolutamente negada por este Tribunal, porque no consta que dicha afirmación haya sido realmente emitida por el demandante.
En todo caso se recuerda que los “testigos referenciales” sólo podrán ser apreciados como prueba cuando depongan acerca de lo que han sabido por el dicho de otras personas, diferentes a las partes, que también declaran en el proceso y siempre que éstas ratifiquen las declaraciones de aquél. De no cumplir con estos extremos, las declaraciones del testigo referencial podrían, a lo sumo, servir para constituir un indicio, si tal fuere el caso, pero no una prueba plena.
Aunado a lo anterior, este Tribunal advierte que, en forma velada, el testigo se empeña en calificar unas situaciones jurídicas y en negar otras (dice que las partes de este proceso eran “socios de hecho”, que lo que tenía eran “relaciones comerciales”, que “ninguno era empleado del otro” y que, entre ellos, no había pago de salarios) que sólo correspondería hacer a quien en este acto se pronuncia, sin perjuicio, claro está, de que el testigo declare sobre los elementos fácticos que permitan, precisamente, hacer tal calificación jurídica. Tal empeñó, a juicio de quien sentencia, compromete la objetividad que debía observar el testigo en pro de una real y verdadera administración de justicia.
A mayor abundamiento se recuerda que, la declaración de los testigos debe cumplir con una serie de requisitos o condiciones para que puedan ser apreciadas positivamente por el Juzgador (que sea judicial, bajo juramento, oral, inmediata, objetiva y retrospectiva). Uno de esos requisitos lo constituye la objetividad del testigo al declarar, lo que significa que el testigo debe referirse a los hechos de que ha tenido conocimiento, sin perjuicio de que pueda hacer juicio lógicos para relatar y explicar lo ocurrido; pero, lo que si le está vedado es emitir juicios de valoración, y esto es lo que ha hecho, precisamente, el testigo analizado en este aparte.
En el mismo orden de ideas expuesto, es conveniente no olvidar que, uno de los requisitos de eficacia probatoria del testimonio es, precisamente, que el dicho que encierre no exceda el objeto propio que le es asignado por el ordenamiento jurídico.
En efecto, si bien es cierto que el objeto del testimonio son los hechos en general y que no es posible separar éstos del juicio que el testigo se haya formado sobre ellos, ya que, además de percibirlos, directamente o de conocerlos por vía indirecta, debe apreciarlos y someterlos a su juicio o discernimiento, para poder asegurar que los conoce y reproducirlos en su narración; no es menos cierto que, “cuando emite juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos conocidos por él, basados en simples deducciones personales, excede la función que le corresponde a la prueba testimonial; si emite conceptos técnicos de valor, invade el campo propio del perito, y si expone suposiciones o deducciones enteramente subjetivas, que no se limitan a la identificación del hecho o a determinar sus características y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió y cómo adquirió su conocimiento del mismo, estará emitiendo simples opiniones sin valor probatorio alguno.” (DEVIS ECHANDIA, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II).
A lo anterior, cabe agregar que el testigo comprometió a tal grado su objetividad que, incluso, afirmó un hecho negativo, que sólo podía constarle a las partes, a saber, que ninguno le pagaba salario al otro. Difícil es saber si un hecho de tal índole ocurrió o no, si la persona que declara no es ni el que ha debido pagar ni el que ha debido cobrar. Y si es el caso de que tal hecho le fue referido, se remite al análisis hecho precedentemente respecto a la declaración del testigo consistente en que él sabía lo que sabía porque se lo comentaron las partes en litigio.
Además, se advierte sobre la dudosa objetividad del testigo al emitir un juicio de valor que, incluso, ha implicado calificar jurídicamente un hecho, a saber, que lo que lo que hubo entre las partes no fue un pago de salario, sino una repartición de beneficios líquidos generados por una supuesta compañía. Adicionalmente se tiene que, con respecto a la declaración relativa a que las partes procesales “Partían las ganancias mensualmente Ivan Cano 36% y Pedro Esteban 64% ” y que los salarios de los empleados del fondo de comercio los pagaba el demandante, este Tribunal observa que el testigo no razona su dicho. En efecto, para darle valor probatorio a tal declaración, tendría este Juzgador que asumir que el testigo presenciaba mensualmente dicha repartición, mientras duró la relación que los vinculó (más de cinco años), y, si tal era el caso, debió exponer, circunstanciadamente, los hechos que lo llevaron a adquirir tal conocimiento, cuestión que no hizo. En todo caso, se sigue advirtiendo acerca del empeño del testigo en calificar jurídicamente uno de los hechos sobre los cuales declara, cual si se tratara de un sentenciador.
Con relación a la afirmación de que le consta lo que declara porque frecuentaba el negocio, este Tribunal observa que, el hecho de que alguien frecuente un local comercial, no implica automáticamente el conocimiento acerca de la cualidad jurídica que pueda tener alguna de las personas que atiendan dicho local, del porcentaje de ganancias que se reparten los supuestos socios, de la persona que paga los salarios a los empleados, ni en nombre de quien lo hace, si lo hace en nombre propio o en nombre de otro. Con fundamento en esta apreciación, la valoración estimatoria del testigo debió, eventualmente, estar fundamentada en dichos precisos, serios, absolutamente circunstanciados, lo que no ocurre en el caso bajo análisis. Debió explicar el testigo cuándo adquirió tales informaciones, cómo las adquirió (que no fuera el comentario que supuestamente le hicieron las partes) y, quizás, por qué las adquirió o por qué tenía acceso a información tan detallada, como el porcentaje que cada uno cobraba (que no fuera porque “frecuentaba” el local)
El mismo término de frecuencia utilizado por el testigo (“frecuentaba”) es sumamente genérico, vago, impreciso y en nada ayuda para determinar cuán frecuentemente iba al local comercial al cual se refiere.
B.- RESPECTO A LAS TESTIMONIALES DE RENNY JOSE RONDON CASTILLO
a. Al contestar a las preguntas primera y cuarta, el testigo dijo que conocía a las partes de este proceso. A estas declaraciones se les considera parte de la razón del dicho y, como tales, son apreciadas. Así se decide.
b.- Al contestar a las preguntas segunda, tercera, quinta y sexta, el testigo dijo que no lo unía ningún vínculo, ni de afinidad ni de consanguinidad ni de amistad, con las partes de este juicio. Estas declaraciones son consideradas manifiestamente impertinentes por este Tribunal, pues, versan sobre afirmaciones de hecho que no han sido debatidas en juicio. En todo caso, se observa que la capacidad subjetiva de los testigos no ha sido cuestionada en el proceso. Así se decide.
c.- Al responder a las preguntas séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda, el testigo dijo que las relaciones que vinculaban a las partes del proceso era “comerciales, socios de hecho”, que ninguno de los dos era empleado del otro sino que eran socios, que ninguno de los dos recibía salario “porque eran socios”, que le constaba la relación comercial porque “frecuentaba el negocio y ambos me lo comentaron”, que las partes de este proceso “Partían las ganancias mensualmente Ivan Cano 36% y Pedro Esteban 64%, porque ambos siempre me lo comentaban y estuve presente en varias reparticiones de las ganancias” y que el demandante pagaba los salarios a los empleados del fondo de comercio.
Respecto a las declaraciones señaladas en el párrafo anterior, este Tribunal, a los efectos de economía en la redacción y en la posterior lectura, da por reproducido el criterio explanado en el literal d) de la letra “A”, de este mismo numeral, conforme al cual se desestimaron las declaraciones del testigo PEÑA JAIMES ARNULFO. Así se decide.
C.- Con relación a las testimoniales rendidas por el ciudadano RAFAEL ANGEL GUEDEZ SEPULVEDA, este Tribunal observa:
a. Las respuestas dadas por el testigo a las preguntas primera y cuarta (que conoce desde hace 12 años al demandado y desde hace 10 al demandante) es considerada por este Juzgador como integrante de la razón del dicho del testigo. Así se decide.
b.- Al contestar a las preguntas segunda, tercera, quinta y sexta, el testigo dijo que no lo unía ningún vínculo, ni de afinidad, ni de consanguinidad, ni de amistad, con las partes de este juicio. Estas declaraciones son consideradas manifiestamente impertinentes por este Tribunal, pues, versan sobre afirmaciones de hecho que no han sido debatidas en juicio. En todo caso, se observa que la capacidad subjetiva de los testigos no ha sido cuestionada en el proceso. Así se decide.
c.- Al responder a las preguntas séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda, el testigo dijo que las partes “eran socios, de hecho”, que ninguno de los dos era empleado del otro sino que eran socios, que ninguno de los dos recibía salario “porque eran socios”, que le constaba la relación comercial porque es cliente de “ese negocio hace muchos años” y las partes ahora en litigio le “comentaban su participación en las ganancias”, que las partes de este proceso partían las ganancias mensualmente, Ivan Cano 36% y Pedro Esteban 64%, y que muchas veces estuvo presente en la repartición mensual de las ganancias” y que el demandante pagaba los salarios a los empleados del fondo de comercio.
Respecto a las declaraciones señaladas en el párrafo anterior, este Tribunal, a los efectos de economía en la redacción y en la posterior lectura, da por reproducido el criterio explanado en el literal d) de la letra “A” y en el literal c) del punto signado con la letra “B”, dentro de este mismo numeral, conforme al cual se desestimaron las declaraciones de los testigos PEÑA JAIMES ARNULFO y RENNY JOSE RONDON CASTILLO. Así se decide.
Analizadas separadamente las testimoniales referidas, este Juzgador cree conveniente hacer algunas consideraciones acerca de dichas testimoniales en su conjunto, y al respecto observa, con curiosidad, el hecho de que los testigos hayan tratado de convencer a quien sentencia acerca del hecho de que las partes, ahora en litigio, le comentaban sobre sus relaciones societarias e, incluso, que repartían sus ganancias frente a ellos, mensualmente, cuestión ésta que, si bien no es imposible, tuvo que ser fehacientemente demostrada, única forma de salvar la duda sobre la veracidad del dicho que generaría admitir que los supuestos socios repartían “las ganancias” siempre frente a las tres personas que han declarado y que, además, le comentaban sobre sus relaciones en sociedad.
De otro lado, se tiene que la profesión que los tres testigos dijeron ejercer era la de comerciante, es decir, que habitualmente ejercen actos de comercio y participan de un giro económico que, por supuesto, requiere aunque sea una mínima dedicación.
Pues bien, es curioso que dichas personas se encontraran siempre en un local donde se expendía licores, tan frecuentemente como para presenciar cuando los “socios” se repartían, mensualmente, las ganancias que producía la “sociedad de hecho” y para saber quién era el que pagaba a los empleados.
Para quitar toda duda acerca de la veracidad de sus dichos, debieron los testigos explanar suficientemente las causas de su frecuente presencia en el local comercial (obsérvese que nunca afirmaron que llevaban algún intercambio económico con las partes o con la supuesta “sociedad de hecho”), sobre todo si se considera que declaran sobre hechos continuados (recuérdese que dicen que presenciaban la repartición mensual de las ganancias, o que tal acontecimiento le era comentado y que quien pagaba a los empleados del local comercial era el demandante).
Otra de las cosas que complicó, aún más, la posibilidad de que el actor cumpliera con la carga probatoria que había vertido sobre él, lo representa el singular hecho de que, en esta sede laboral, alegue que la supuesta “sociedad” que tenía con el demandante no estaba legalmente constituida, sino que era “de hecho”.
En efecto, al no poder comprobar la existencia de dicha “sociedad” con el documento más idóneo para ello (acta constitutiva), por lo menos desde del punto de vista formal, restringió su actividad probatoria a la posibilidad de probar en tal sentido a través de testimoniales, medio éste que no es el que más aptitud tiene para dejar constancia de que si existe una “sociedad”, pero que bien pudiera llegar a constituirla, siempre y cuando las declaraciones sean circunstanciadas, veraces, inmediatas, objetivas y claras.
En cuanto a los hechos que los testigos dicen les constan por haberlo escuchado de las partes, se agrega que, a testimoniales de tal naturaleza se les ha denominado en la doctrina como “testimonios de oídas”, pues lo relatado no ha sido el hecho o los hechos que se pretenden demostrar, sino la narración que sobre éste han hecho otras personas.
Pues bien, en la doctrina se discute mucho acerca de la admisibilidad, incluso, de esta clase de testimonios y sobre su conveniencia, ya que uno de los principios generales de la prueba judicial es el de su originalidad, es decir, que en lo posible debe referirse directamente al hecho por probar, porque si apenas se refiere a hechos que, a su vez, sirven para establecer aquél, se tratará de prueba de otra prueba, que no produce la misma convicción y encierra el riesgo de conducir a conclusiones equivocadas. Desde este punto de vista, opina DEVIS ECHANDIA (1981, 76), “los testimonios de oídas son poco recomendables, porque no cumplen aquel requisito fundamental de toda buena prueba”.
En el mismo sentido, se pronuncia BRICHETTI, citado por DEVIS ECHANDIA, cuando dice que “La prueba no original, es decir, la prueba de otra prueba, presenta una doble posibilidad de engaño: la posibilidad inherente a sí misma, y aquella inherente a la prueba original que contiene”; cuanto más se aleja de la fuente original, más disminuye la fuerza y eficacia de la prueba.
De manera que, un testimonio de oídas, a lo sumo, sólo serviría como indicio, si así lo considera el juez, con especial atención a las circunstancias particulares que rodeen el caso, el carácter y las demás condiciones personales de los declarantes, la índole del hecho y las relaciones con las demás pruebas.
Cabe también hacer un último análisis sobre la “razón” de los dichos de los testigos. En el caso bajo estudio, se trata, nada más y nada menos, de unas testimoniales con las cuales el actor ha pretendido desvirtuar una presunción legal (artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo), establecer la existencia de una “sociedad de hecho”, investir con la cualidad de “socio industrial” o “socio capitalista” a quien lo demanda por prestaciones sociales y quedar exonerado del régimen prestacional previsto en la legislación laboral. Tales propósitos ameritaban, a juicio de quien aquí sentencia, una contundente y categórica “razón” de los dichos de los testigos, esto es, una diáfana explicación acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hicieran verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo y la ocurrencia del mismo hecho. Como lo enseña DEVIS ECHANDIA: “Para la eficacia probatoria de dos o más testimonios, no basta que haya acuerdo en la manifestación de ser cierto o de que les consta el hecho objeto del interrogatorio o de su exposición espontánea, sino que es indispensable que todos expliquen cuando, en qué lugar y de qué manera ocurrió el hecho y que haya también acuerdo entre esas tres circunstancias, y, además, que expliquen cómo y por qué lo conocieron”.
A juicio de quien aquí juzga, la “razón del dicho de los testigos” no es suficiente para crear la necesaria verosimilitud sobre sus aseveraciones, en orden a comprobar lo que el promovente de esas pruebas se propuso.
En efecto, no puede ser tenida como explicación suficiente de la “razón del dicho” de un testigo el que diga que le consta algo porque frecuentemente (sin especificar cuándo) visitaba un determinado lugar, o porque se lo comentaron las partes, una de las cuales sostiene en este juicio afirmaciones de hecho contrarias a lo que supuestamente comentó a los testigos (sin especificar cuándo escuchó tal comentario), o por qué presenció cuando las partes de un proceso repartían unas ganancias (siendo éste un hecho continuado que, de ser aceptado, implicaba el inverosímil supuesto de que los tres testigos concurrían siempre, durante cinco años, a presenciar la repartición de unas ganancias producidas por un fondo de comercio), sin explicar por qué presenciaban siempre tal repartición, ni cuándo se llevaba a cabo tal actividad de los supuestos “socios” (que no fuera la vaga expresión de “frecuentemente”), ni en qué lugar específico se hacía tal reparto. Como lo asienta DEVIS:
“De manera que la razón de la ciencia del dicho debe contener las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el testigo adquirió ese conocimiento, es decir: en qué lugar conoció el hecho, cuándo tuvo ese conocimiento y en que circunstancias lo adquirió…
Es decir, que para la eficacia del testimonio es indispensable que aparezca en forma clara, exacta y completa, tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho narrado, como las mismas circunstancias del conocimiento que de éste tuvo el testigo. Un testigo puede decir cuándo, dónde y cómo ocurrió un hecho, por estarlo inventando, porque otra persona se lo dijo o porque tuvo conocimiento directo y personal en el momento de ocurrir o posteriormente si el hecho todavía subsistía. Solamente entonces el juez debe otorgarle credibilidad y únicamente entonces puede reconocerle el valor de plena prueba a dos o más testimonios que concuerden en el hecho (si la ley no exige otro medio de prueba), aunque exista un texto legal que le otorgue el valor de prueba plena…
… omisis…
En esta razón de la ciencia del dicho se basa la diferencia, muy importante, entre el testigo por percepción personal y el testigo de oídas…, lo mismo que entre el conocimiento por percepción y por deducción del testigo…”.
AMARAL SANTOS, citado por DEVIS ECHANDIA (pág. 124, Tomo II), dice que quien no explica por qué sabe, no puede ser creído como si realmente supiese y que tampoco merece credibilidad el testimonio si la razón de su ciencia es insuficiente, oscura o incierta; por lo cual debe versar sobre hechos ciertos y determinados definidos en el tiempo, el lugar y el modo y en las demás circunstancias que los distingan de los otros hechos.
Citando a MUÑOZ SABATE, DEVIS ECHANDIA, concluye su comentario sobre la razón de la ciencia del dicho, diciendo:
“… esa razón de la ciencia del testigo debe incluir la explicación de cómo conoció a la parte proponente de la prueba y por qué motivo se encontraba en el lugar de los hechos o pudo tener acceso a ellos con posterioridad, para poder apreciar si se trata o no de un testimonio por complacencia… Por ejemplo, son sospechosos los testigos que no comparecieron en la primera información sobre un accidente de tránsito y que por primera vez se citan en el proceso civil, posterior, y, en cambio, es una garantía del testimonio que esos testigos hayan sido citados en un informe de la policía o en las primeras diligencias (garantía de que los testigos si percibieron los hechos, pero no de su veracidad intrínseca, que depende, además, de otros factores); e igualmente es sospechoso el testimonio “cuando por la naturaleza del hecho no resulte casual ni razonable la presencia del testigo en aquel acto, ni tampoco su accesión a la noticia con posterioridad”, principalmente si se trata de hechos íntimos o de conversaciones reservadas que afirma haber presenciado u oído.”
Y ni siquiera bastará para que se aprecie positivamente la testimonial, una buena razón de la ciencia del dicho, sino que será necesario siempre que sea clara, precisa, exacta y completa, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso, según se ha expuesto supra.
Por las razones expuestas, este Tribunal decide que la relación habida entre demandante y demandado era de naturaleza laboral, pues, no probó el alegado carácter comercial de dicho vínculo jurídico, todo lo cual conlleva a la aplicación de la presunción establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.
Establecida la naturaleza laboral de la relación habida entre demandante y demandado, procede este Tribunal ha realizar el cómputo de lo que en derecho le corresponde al primeramente nombrado, no sin antes dejar previa y definitivamente establecido que la fecha de ingreso al trabajo fue el día 08 de noviembre de 1997, devengando la suma de Bs. 16.666,66, cumpliendo un horario de 12 meridiem a 12 de la noche, de lunes a domingo. Asimismo, deberá tenerse como cierto que el día 10 de noviembre de 2002 el demandado le comunicó al demandante que hasta esa fecha trabajaría con él.
Sentado lo anterior, se procede a analizar cada uno de los pedimentos del actor, así como su procedencia o improcedencia:
A.- Por concepto de antigüedad, el demandante reclama la suma de Bs. 5.083.331,30, correspondiente a 305 días multiplicados por el salario diario, Bs. 16.666,66.
Para decidir, este Tribunal observa: El demandante laboró para el demandado desde el día 08 de noviembre de 1997, hasta el día 10 de noviembre de 2002, es decir, por un lapso de cinco años y dos días. Pues bien, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes”, de donde se deduce que al demandante le corresponde el equivalente de cinco días de salario por cada uno de los cinco años trabajados, menos los correspondientes a los tres primeros meses de la relación laboral, todo lo cual da como resultado la suma de cuatro millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 4.750.095,00).
Adicionalmente, el mismo artículo citado establece que “Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario”.
De manera que, habiendo entrado en vigencia la Ley el 19 de junio de 1997 y siendo que a partir del día 08 de noviembre de 1998 comenzaron a computarse años adicionales de prestación de servicio, este Tribunal concluye que por el concepto analizado le corresponde al ex trabajador demandante el equivalente dinerario a ocho (8) días de salario, a saber, la suma de ciento treinta y tres mil trescientos treinta y seis bolívares (Bs. 133.336,00), y así se decide.
B.- El actor demanda por concepto de preaviso la suma de Bs. 999.999,99, de donde se deduce que ha alegado que fue despedido injustificadamente, cuestión ésta que no fue negada en forma específica por el demandado, quien se limitó a negar la naturaleza laboral de la relación jurídica que la unió con el accionante. Esta apreciación es ratificada con el alegato del demandante según el cual el demandado, el día 10 de noviembre de 1997, “se presentó al negocio y me manifestó que hasta esa fecha trabajaba con el (sic) y que fuera al Ministerio del Trabajo para que procedieran a calcularme los montos correspondientes a las prestaciones sociales”.
De manera que, al no haber negado el accionado el despido injustificado, al no haber aportado a los autos la correspondiente participación del despido y al haber quedado establecida en forma definitiva la relación laboral que negó, este Tribunal concluye que es procedente el pago del preaviso al demandante, toda vez que el mismo fue omitido. En consecuencia, debe el demandado pagar a quien ha accionado, el preaviso omitido, por una cantidad igual al salario del período correspondiente, a saber, dos meses, lo que da un total de novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta bolívares (Bs. 999.960,00). Así se decide, con sujeción a los artículos 106 y 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Adicionalmente, deberá el ex patrono demandado pagar al trabajador el salario correspondiente a cinco días por cada uno de los dos meses de preaviso omitido, conforme lo establece el Parágrafo Único del artículo 104 eiusdem, esto es, la suma de ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta bolívares (Bs. 166.660,00). Así se decide.
C.- Por concepto de “VACACIONES CUMPLIDAS” el actor demanda el pago de 85 días de salario, a saber, la cantidad de Bs. 1.416.666,10.
Pues bien, como antes ha quedado anotado, el demandado se limitó a negar la relación laboral y a contradecir la demandada pura y simplemente.
Establecida la relación laboral, se hace aplicable respecto a la negación genérica de la demanda, el dispositivo previsto por el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, según el cual, deben tenerse por admitidos “aquellos hechos indicados en el libelo respectivo, de los cuales, al contestarse la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuadas por ninguno de los elementos del proceso”.
En virtud de la aplicación del criterio legal expuesto, este Tribunal declara procedente la reclamación de pago del concepto “VACACIONES CUMPLIDAS”. Sin embargo, es conveniente aclarar lo siguiente: El actor dice que lo que le corresponde por el concepto analizado es el equivalente a 85 días de salario, número de días éste que no alcanza a comprender quien juzga de dónde lo deduce, pues, las vacaciones de los trabajadores que se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo, se encuentran reguladas por el artículo 219 de este mismo texto legal, que dice: “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años de servicio sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.”.
De manera que, si se aplica el artículo parcialmente transcrito, se tendrá que, siendo el salario diario del ex trabajador demandante de Bs. 16.666,66 y siendo que la sumatoria de los días adicionales que ordena computar el artículo 219 referido, da un resultado de 66 días, este Tribunal concluye que lo que en realidad debe el demandante al demandado, por concepto de “VACACIONES CUMPLIDAS”, es la suma de un millón noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis bolívares (Bs. 1.099.956,00). Así se decide.
D.- Por concepto de “BONO VACACIONAL”, el demandante reclama el pago de Bs. 749.999,70, correspondiente a 45 días de salario. Con respecto a este reclamo, este Juzgador reproduce el criterio expuesto en el literal anterior, según el cual el débito del demandado por el concepto analizado deberá entenderse admitido, pues, se limitó a negarlo genéricamente y a alegar una relación comercial que, según lo ya establecido en este fallo, no era tal.
De manera que, el actor demanda por el concepto en referencia el equivalente dinerario a 45 días de salario. Pues bien, el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “Los patronos deberán pagar al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de siete (7) días de salario más un (1) día por cada año a partir de la vigencia de esta Ley hasta un total de veintiún (21) días de salario, cuando el trabajador hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificación mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios.”.
De lo anterior se infiere que, con ocasión de las vacaciones del trabajador correspondientes al período 08/ 11/ 97 – 08/ 11/ 98, le correspondía a éste siete días de bonificación por vacaciones; con ocasión de las vacaciones del trabajador correspondientes al período 08/ 11/ 98 – 08/ 11/ 99, le correspondía siete días de bonificación por vacaciones más un día adicional, es decir, ocho días; con ocasión de las vacaciones correspondientes al período 08/ 11/ 99 – 08/ 11/ 2000, le correspondía siete días de bonificación por vacaciones más dos días adicionales, es decir, nueve días; con ocasión de las vacaciones correspondientes al período 08/ 11/ 2000 – 08/ 11/ 2001, le correspondía siete días de bonificación por vacaciones más tres días adicionales, es decir, diez días; y con ocasión de las vacaciones del trabajador correspondientes al período 08/ 11/ 2001 – 08/ 11/ 2002, le correspondía siete días de bonificación por vacaciones más cuatro días adicionales, es decir, 11 días.
En definitiva, debe el demandado pagar al demandante, por concepto de bonificación por vacaciones, el equivalente dinerario a cuarenta y cinco días, tal y como lo ha estimado el actor, es decir, la suma de setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con setenta céntimos (Bs. 749.999,70), y así se decide.
E.- Por concepto de “SALARIO RETENIDO”, el actor reclama la suma correspondiente a 10,2 días de salario, esto es, Bs. 170.000,00. Al respecto, este Juzgador reproduce el criterio expuesto con relación al pago de las vacaciones cumplidas y al pago del bono vacacional, según el cual el débito del demandado por el concepto analizado deberá entenderse admitido, pues, se limitó a negarlo genéricamente y a alegar una relación comercial que, según lo ya establecido en este fallo, no era tal.
Como consecuencia de lo anterior, se declara procedente el pago de 10,2 días de salario retenidos, por la suma de ciento setenta mil bolívares (Bs. 170.000,00). Así se decide.
E.- Por concepto de utilidades, el actor demanda el pago del equivalente a 75 días de salario, esto es, la suma de Bs. 1.249.999,50. Al respecto, este Juzgador reproduce el criterio expuesto con relación al pago de las vacaciones cumplidas, al pago del bono vacacional y al pago de salarios retenidos, según el cual el débito del demandado por el concepto analizado deberá entenderse admitido, pues, se limitó a negarlo genéricamente y a alegar una relación comercial que, según lo ya establecido en este fallo, no era tal.
En consecuencia, este Tribunal concluye que es procedente el pago de la suma de un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 1.249.999,50), por concepto de utilidades, y así se decide.
F.- Por concepto de fideicomiso, el demandante reclama el pago de Bs. 1.200.000,00. Al respecto, este Juzgador reproduce el criterio expuesto con relación al pago de las vacaciones cumplidas, al pago del bono vacacional, al pago de salarios retenidos y al pago de utilidades, según el cual el débito del demandado por el concepto analizado deberá entenderse admitido, pues, se limitó a negarlo genéricamente y a alegar una relación comercial que, según lo ya establecido en este fallo, no era tal.
En consecuencia, este Tribunal concluye que es procedente el pago de la suma de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,00), por concepto de fideicomiso, y así se decide.
G.- El demandante reclama el pago de honorarios profesionales. Pues bien, la sentencia definitiva que ponga fin a juicios como el de autos, sólo podría condenar en costas a la parte que resultara totalmente perdidosa, si tal fuere el caso. Pero, al no haber vencimiento total en este proceso, la condenatoria por tal concepto no es procedente, y así se declara.
H.- En cuanto a la corrección monetaria solicitada, se declara su procedencia, en virtud de que es un hecho notorio la depreciación monetaria que sufren las deudas de valor como consecuencia del aumento del índice inflacionario. Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones: Las obligaciones que asume el patrono para con el trabajador y que deben pagarse con dinero, antes que obligaciones pecuniarias son obligaciones de valor, ya que revisten carácter alimentario toda vez que su finalidad es permitir la subsistencia y la vida digna y decorosa del trabajador y de su familia.
Es un hecho aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que las obligaciones alimentarias, tanto de carácter familiar como de naturaleza laboral, al ser obligaciones de valor, sólo se cumplen fielmente cuando el deudor satisface las necesidades que esa obligación está dirigida a cubrir: mantener, educar e instruir al alimentado, independientemente que la suma de dinero indispensable para tal fin se haya incrementado por efecto de las disminución del cambio de la moneda. Sus características serían la fijeza de su objeto (un hacer necesario para asegurar la vida de otro), y la variabilidad de su expresión monetaria (que exige ajustar la pensión al valor real expresado por su poder de compra) (Melich Orsini, citado por sentencia de fecha 26 de julio de 2001 dictada por la Sala de casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia).
Con base a dichos razonamientos, nuestra más alta jurisprudencia ha establecido que las cantidades de dinero que se ordene pagar en un fallo, por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, deben ser ajustadas, calculando la pérdida del poder adquisitivo del dinero, desde la fecha en que se admitió la demanda hasta la ejecución del fallo, es decir, hasta el total y definitivo pago de la deuda. Y ello obedece a que, el retardo en el pago oportuno de las cantidades que debieron ser pagadas al culminar la relación laboral, representa para el deudor moroso en época de inflación y de pérdida del valor real de la moneda, una ventaja que la razón y la moral rechazan, tanto más cuando en el caso del trabajador subordinado, la vida, la salud y el bienestar del trabajador titular de la acreencia, dependen del tempestivo cumplimiento del patrono de las prestaciones legalmente debidas.
Por lo expuesto, este Tribunal declara la procedencia de la corrección monetaria solicitada por el actor, y así se decide.
Para la determinación de la corrección monetaria o indexación judicial sobre el monto total que debe pagar el demandado al demandante, por virtud de esta sentencia, se ordena practicar experticia complementaria del fallo, conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual deberá ser practicada una vez comenzada la fase de ejecución, voluntaria o forzosa, de la presente decisión. Esta experticia se realizará por un único experto contable que será designado por este Tribunal, quien deberá tomar en cuenta el lapso comprendido entre los días 03 de abril de 2003 (fecha en la cual se admitió la demanda) y aquel en el cual se comience a verificar, efectivamente, la ejecución de la presente decisión. Así se decide.
I.- Por último, el actor demanda el pago de los “Intereses moratorios”.
Habiendo quedado establecido definitivamente que la relación de trabajo que existió entre demandante y demandado finalizó el día 11 de noviembre de 2002, debe concluirse también que el pago de las respectivas prestaciones sociales debió verificarse en esa misma fecha. Al no haberse realizado dicho pago, desde el primer día siguiente a la finalización del vínculo laboral, entró en mora el ex patrono. Adicionalmente, cabe agregar que, como lo ha establecido la jurisprudencia de última instancia, cuando el patrono no paga puntualmente a su trabajador las cantidades que le adeuda, está usando el dinero que no le pertenece.
Ahora bien, en el entendido de que los intereses moratorios representan la sanción pecuniaria por el incumplimiento observado por el patrono y en vista de que este incumplimiento ha quedado establecido en esta causa, se declara la procedencia de dichos intereses, con fundamento en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para la determinación del monto de los intereses moratorios que deberá pagar el demandado, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, que deberá ser efectuada por un único experto que designará este Tribunal y que tomará en cuenta los siguientes parámetros: a) El monto base para el cálculo de los intereses moratorios será, única y exclusivamente, el correspondiente a la prestación de antigüedad; b) El referido cálculo deberá efectuarse sobre el monto base que se acumule hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo; d) La rata que deberá utilizarse para la práctica de la experticia complementaria referida será la fijada por el Banco Central de Venezuela para la indemnización de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación laboral, el día 11 de noviembre de 2002, hasta la fecha en que quede definitivamente firma la presente sentencia, oportunidad en la cual deberá oficiar este Tribunal al Banco Central de Venezuela a los efectos supra señalados
III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos de hecho y de derecho explanados supra, este Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara parcialmente con lugar la demanda intentada por YVAN ANIBAL CANO ZABALA en contra de PEDRO EMILIO ESTEBAN BARON, ambos plenamente identificados supra, por cobro de prestaciones sociales. En consecuencia, se ordena al demandado pagar al demandante la suma de diez millones quinbientos veinte mil seis bolívares (Bs. 10.520.006,00), resultado de la sumatoria de las siguientes cantidades y conceptos: A) Por concepto de antigüedad, la suma de cuatro millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 4.750.095,00), más la suma de ciento treinta y tres mil trescientos treinta y seis bolívares (Bs. 133.336,00), por concepto de días adicionales por prestación de antigüedad; B) La suma de novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta bolívares (Bs. 999.960,00), por concepto de preaviso. Adicionalmente, se condena al accionado a pagar, la suma de ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta bolívares (Bs. 166.660,00), por concepto de diez días adicionales de prestación de antigüedad, causados por la omisión del preaviso. C) Por concepto de vacaciones cumplidas, la suma de un millón noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis bolívares (Bs. 1.099.956,00). D) Por concepto de bono vacacional, la suma de setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con setenta céntimos (Bs. 749.999,70). E) Por concepto de salario retenido, la suma de ciento setenta mil bolívares (Bs. 170.000,00). F) Por concepto de utilidades, la suma de un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 1.249.999,50). G) Por concepto de fideicomiso, la suma de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,00). H) Por concepto de corrección monetaria o indexación judicial, la suma que se determine mediante experticia complementaria del fallo, según lo ordenado supra. I) Por concepto de intereses moratorios, la suma que se determine mediante experticia complementaria del fallo, según lo ordenado supra.
No hay condenatoria en costas, pues no ha habido vencimiento total en la presente causa.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y refrendada en el Despacho del Juez del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, a los 11 días del mes de junio de 2003, años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
EL JUEZ
MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ
LA SECRETARIA
WENDY CABRERA
En esta misma fecha, 11 de junio de 2003, siendo las 02:00 p.m., se publicó y registro la anterior sentencia, previo anuncio de Ley.
La Secretaria,
WENDY CABRERA
Expediente N° 03-5785
|